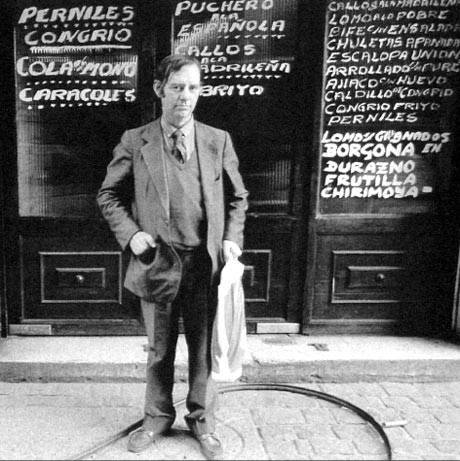En 1922, Gabriela Mistral fue invitada por el Estado mexicano posrevolucionario a colaborar en la reforma de educación liderada por José Vasconcelos, cuyo objetivo era alfabetizar a la población campesina e indígena del país azteca, mediante la creación de escuelas rurales y bibliotecas públicas. Luego de un viaje de un mes a bordo del vapor inglés Orcoma, la escritora chilena llegó al puerto de Veracruz el 19 de julio de 1922, donde fue recibida por una comisión de funcionarios, escritores y personalidades ilustres. Su primera estadía en México marcó un hito en la vida y obra de Mistral; una mujer popular, de origen rural y sin educación formal, que desde entonces se consolida como una influyente escritora e intelectual de vocación americanista, con un discurso social a favor de los más desfavorecidos y una posición pacifista sobre el acontecer mundial.
Este acontecimiento también da inicio a su vida errante o de «vagabundeo» fuera de Chile. Desde 1922 hasta su muerte en 1957 en Nueva York, Mistral vivió en distintos países de América y Europa realizando funciones consulares y labores periodísticas para subsistir económicamente y dedicarse a su gran pasión: la literatura. En este intervalo de tiempo, que comprende la mitad de su vida, la poeta visitó su país natal sólo en tres oportunidades. Lo cierto es que, con el paso de los años, su afición al viaje fue adquiriendo la naturaleza de un exilio voluntario. Como bien ha señalado la investigadora Claudia Cabello Hutt, vivir fuera de Chile le permitió profesionalizar su carrera literaria y, al mismo tiempo, liberarse de los prejuicios y ataques personales de una sociedad chilena clasista y conservadora. Aún así, Mistral siempre sostuvo «un lazo complejo y contradictorio con su patria» (Bortignon 151). Añoraba reencontrarse con su «país de la ausencia», pero no se sentía preparada para volver (Rojo 260). Esta circunstancia vital será determinante en su manera de pensar, recordar e imaginar Chile por medio de la escritura.


Poema de Chile es el quinto poemario de Gabriela Mistral y fue publicado póstumamente por su secretaria y albacea Doris Dana en 1967, es decir, diez años después de su muerte. Este volumen sobre la tierra chilena y su naturaleza es el reflejo de un proceso creativo largo y demoroso, que acompañó a Mistral por al menos veinte años. La escritora viajaba con sus manuscritos y apuntes de un lugar a otro y solía pedir a sus amistades bibliografía sobre geografía, botánica y zoología para «avivar su memoria» sobre Chile. En esta obra, Mistral imagina su retorno imposible convertida en una fantasma y recorre el territorio nacional desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, en compañía de un niño atacameño y un huemul. Chile es un país largo y angosto, por lo que si nos tomamos en serio el periplo descrito en este libro podríamos decir que estos tres personajes caminan más de 4.000 kilómetros juntos. Gracias a este «viaje imaginario», la escritora chilena se da licencia para concretar desde el registro poético lo que no pudo hacer en vida: volver a su patria, visitar los lugares que ella quería y caminarlo.1
Los tres personajes que configuran este relato de viaje por Chile tienen ciertas particularidades. La versión literaria que Mistral crea de sí misma es la de una mujer mayor y espectral, que recibe el apodo de «mama» por parte del niño. Es una figura maternal, que asume el papel de enseñar a sus acompañantes el amor por la tierra chilena y sus distintas formas de vida, como los animales, las montañas, los ríos, el viento y las plantas. El pequeño indígena es un sujeto representativo de los pueblos originarios del norte de nuestro país y el huemul es un ciervo endémico en peligro de extinción, que forma parte del escudo nacional de Chile. Sobre la elección de estos tres personajes, el académico Jaime Concha ha propuesto que Mistral toma partido por los seres más débiles y que han sido objeto de una negación sistemática en la sociedad chilena. Efectivamente, en su libro póstumo la escritora imagina una comunidad nacional alternativa a las narrativas oficiales, en la que los niños, los indígenas, los campesinos, las mujeres, los animales y la naturaleza ocupan un lugar central. Esa es la utopía social que la poeta chilena nos ha dejado como legado y que nos invita a imaginar otras formas de vivir y pensar lo común.
Al mismo tiempo, Poema de Chile es una invitación a conocer el territorio nacional y su biodiversidad a partir de una acción tan simple y cotidiana como caminar. La caminata de la mama en compañía del niño indígena y el huemul es una experiencia que la colma de gozo y alegría. «¡Tan feliz que hace la marcha!» (Poema 15), exclama la hablante en el poema inaugural, después de descender del cielo y volver a tocar la tierra con sus pies. Si bien la mama posee una condición fantasmagórica e intangible descrita a partir de palabras como «niebla» y «aliento» (Poema 23), ella aún posee la capacidad de percibir el mundo exterior a partir de los sentidos. Puede tocar, oler, mirar, escuchar y saborear todo lo que se presenta en el camino. Es esta experiencia sensorial, propia de un ser viviente, la que permite a la peregrina recobrar la tierra chilena olvidada por largos años de ausencia y reconquistar su cuerpo desde una dimensión festiva y vital. Porque en Poema de Chile la acción de caminar con otros y de conectarse con la naturaleza a través de los sentidos es una «fiesta» (Poema 123) en sí misma. Por esta razón, la mama incita a sus pupilos a escuchar atentamente el sonido del mar y de los ríos; a identificar las hierbas y plantas medicinales a partir de su aroma; y a tocar las frutas con cuidado para saber si ya están maduras. En Poema de Chile, los sentidos activan la memoria afectiva de la mama y funcionan como ventanas de conocimiento para el niño y el ciervo.
Poema de Chile también es la obra que mejor expone la vocación ecológica y visionaria de Mistral respecto al cuidado del medio ambiente. Criada entre las montañas, los ríos y las estrellas del Valle de Elqui, desde muy pequeña la poeta encontró en la naturaleza un «refugio espiritual». De hecho, mientras residía en el extranjero, siempre buscó casas alejadas de los centros urbanos y con extensiones de tierra que le permitieran tener una huerta o cultivar su jardín. «Yo soy una planta» (Doris 254), declaró Mistral en una carta a Doris Dana fechada en 1952, en la que justamente comenta el proceso de escritura de Poema de Chile. En coherencia con las epistemologías indígenas que nutren su literatura y la declarada devoción de la poeta por Francisco de Asís, la mama busca inculcar en el niño el amor por todas las criaturas de la Tierra. Para ella, toda la naturaleza es vida y debe ser respetada como tal. En ocasiones, el pequeño atacameño le pregunta intrigado por qué habla «con los animales, la hierba o el viento», a lo que la mama responde: «Porque todos están vivos y a lo vivo les respondo» (Poema 70). Desde la perspectiva mistraliana, todas las manifestaciones terrestres son seres vivientes, entidades animadas o espíritus dignos de alabanza. Los animales, la hierba y el viento son sus «parientes». Lejos de las fantasías antropocéntricas sobre la superioridad y el excepcionalismo humano, Mistral reconoce la dignidad de todas las especies y defiende a los animales —como las chinchillas o las garzas— que son atacados por el «hombre».
Para finalizar, quisiera decir que en Poema de Chile Mistral ofrece a sus lectores un repertorio amplio y diverso de animales, plantas, ríos, lagos, montañas y minerales de la tierra chilena. También de los pueblos indígenas, comunidades locales y mujeres populares que históricamente han habitado este territorio del sur mundo, velando por el cuidado de su riqueza natural y cultural. Este gesto se realiza desde un tono amoroso y está atravesado por el discurso social y político de la poeta a favor de la reforma agraria. «Yo veo una tierra donde tienen huerto los huerteros» (Poema 147), dice la mama en el poema titulado «Flores». Por lo tanto, podemos decir que la escritora chilena concreta en su libro póstumo una serie de deseos personales y proyectos sociales transformadores no cumplidos en ese entonces. Además, como lúcidamente me comentó Elizabeth Horan en un intercambio de correos hace algunos días atrás, parece ser que Mistral se tomó muy en serio la función de hacer «propaganda» de Chile en su condición de cónsul. Ella quería dar a conocer nuestro país al resto del mundo y que sus compatriotas valoraran la belleza de su tierra y de su gente. Pero Mistral siempre se desmarcó de los discursos patrióticos oficiales. La literatura, entonces, funciona como un espacio de libertad creativa y agencia política en el que ella se atrevió a reescribir el imaginario nacional en clave popular, mestiza, rural y ecológica. En Poema de Chile, Mistral escribe su propia versión de la patria y hoy nos invita a caminar junto a ella por una tierra fértil, tan amada como deseada.
- La poeta pensó distintos títulos para Poema de Chile: «Recado sobre Chile» (Bendita 271), «Viaje imaginario por Chile» (Bendita 276) y «Poema Criollo de Chile» (Vivir 282). ↩︎
Referencias citadas
Bortignon, Martina. «”Al país de la hierba / a donde hay tierra sobrada”: Magallanes como utopía y disolución en Poema de Chile de Gabriela Mistral». Literatura y lingüística 42 (2002): 149-171.
Cabello Hutt, Claudia. Artesana de sí misma. Gabriela Mistral, una intelectual en cuerpo y palabra. West Lafayette: Purdue University, 2018.
Concha, Jaime. Gabriela Mistral. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.
Mistral, Gabriela. Poema de Chile. Ed. Diego del Pozo. Santiago: La Pollera Ediciones, 2013.
–. Vivir y escribir. Prosas autobiográficas. Comp. Pedro Pablo Zegers. Santiago: Ediciones UDP, 2015.
—. Bendita mi lengua sea. Diario íntimo. Comp. Jaime Quezada. Santiago: Catalonia, 2019.
—. Doris, vida mía. Cartas Ed. Daniela Schutte. Santiago: Lumen, 2021.
Rojo, Grínor. Dirán que está en la gloria… (Mistral). Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1997.