Irene Vallejo empezó a comunicarse con los libros cuando era una niña. Sufría acoso escolar, un concepto que no existía en esos años y que, en parte por eso, los adultos no creían. Mientras sus compañeros la trataban mal, la pequeña Irene encontró refugio y amistad en la lectura. Ahora conecta rápida y naturalmente los temas de conversación con aquello sobre lo que ha investigado y escrito. «Lo imaginario influye poderosamente en lo real, en ese sentido tiene una existencia porque impacta en nosotros y determina nuestras decisiones y nuestra mirada. Yo creo que la imaginación es como una provincia importantísima de la realidad», me responde ante la pregunta sobre lo imaginario en la vida adulta.
Entrevistarla se siente un poco como ser una niña a la que le están contando cuentos. Tiene una forma dulce, correcta y elocuente de hablar, con los ojos muy abiertos y una mirada de asombro que cuesta encontrar en las expresiones más monótonamente adultas, como la mía. «Al hablar, convertimos nuestro cuerpo en un instrumento musical», escribió en uno de los textos de su libro Alguien habló de nosotros (Contraseña Editorial, 2017; Debate, 2023), que recopila columnas publicadas semanalmente en el periódico Heraldo de Aragón.
Tú creaste una relación de amistad imaginaria con autores como R.L. Stevenson y Charles Dickens. ¿Cuándo empezaste a descubrir a las mujeres de las que escribes en El infinito en un junco?
Muy tarde, porque en la biblioteca de la casa de mis padres casi todos los libros eran de autores; en ese momento no lo pensábamos, no éramos conscientes de nada de eso. A lo mejor como lectora no me hubiera dado cuenta, pero empecé a ser consciente cuando realmente me planteaba ser escritora; mientras buscaba referentes, en el sentido de historias de mujeres, para saber cuál había sido su camino, las dificultades que habían encontrado. Estudiando filología clásica todos los intelectuales, historiadores, poetas, salvo Safo, eran hombres. Siempre, siempre hombres. Entonces empecé a preguntarme por eso, si es que no había tantas mujeres en la tradición, o es que habían sido silenciadas, o no habían sido tan estudiadas, tan valoradas. Y esa fue una de las líneas de mi investigación, realmente porque sentía curiosidad por saberlo, era una pregunta que no resolvían ni mis manuales, ni mis profesores. Entonces volví a leer todas las fuentes clásicas y antiguas con la obsesión de preguntarle eso a los textos. Y así como tirando de hilos fui encontrando informaciones dispersas. Ningún lugar realmente donde estuvieran reunidas, pero sí datos sueltos y como notas, perífrasis, azares, que me permitían encontrar esos personajes e intentar reunir esos pedacitos de obras o de versos o añicos de lo que hubo, y tener un paisaje o una perspectiva de ese mundo fraccionado, y creo que esa es —aunque eso siempre lo tienen que decir los demás— una de las aportaciones más originales de El infinito en un junco.
¿Quiénes fueron las primeras con las que tú conectaste personalmente?
Me impresionó muchísimo El diario de Ana Frank. Algo de literatura infantil escrita por mujeres sí que había leído, creo que en el canon de la literatura infantil y juvenil había grandes nombres como Cornelia Funke o Judith Kerr; luego me costó un poco encontrar a esas mujeres con las que crear mi propio universo de referencias y pues empecé por Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, luego un poquito más atrás hacia las republicanas, las mujeres de esa generación que se llama las Sinsombrero que son la generación del 27 femenina en España, que siempre hemos leído pues a Lorca, Alberti, pero no a las mujeres que creaban con ellos, figuras de las que no se había hablado tanto y otras que eran artistas y además escribían, como Remedios Varo, que se está publicando ahora también su literatura, la conocíamos solo como pintora, y Leonora Carrington y Carmen Conde y Elena Fortún y bueno toda esa generación de la república y luego de la postguerra. Y Nada (1945) de Carmen Laforet fue para mí muy impactante, también la escribió siendo una mujer muy joven y es una novela fabulosa. ¿Acá no es muy conocida?
Yo no la conocía.
Vaya, esos azares que tienen los países. Es un libro muy impresionante, es un relato de una mujer joven en la Barcelona de la postguerra y refleja perfectamente ese ambiente de absoluta destrucción después de la apisonadora de la guerra, la desesperanza y esa tristeza; no es una novela política, es más bien una novela existencialista de una joven que intenta encontrar su lugar en el mundo en medio de esa atmósfera tan arrasada.
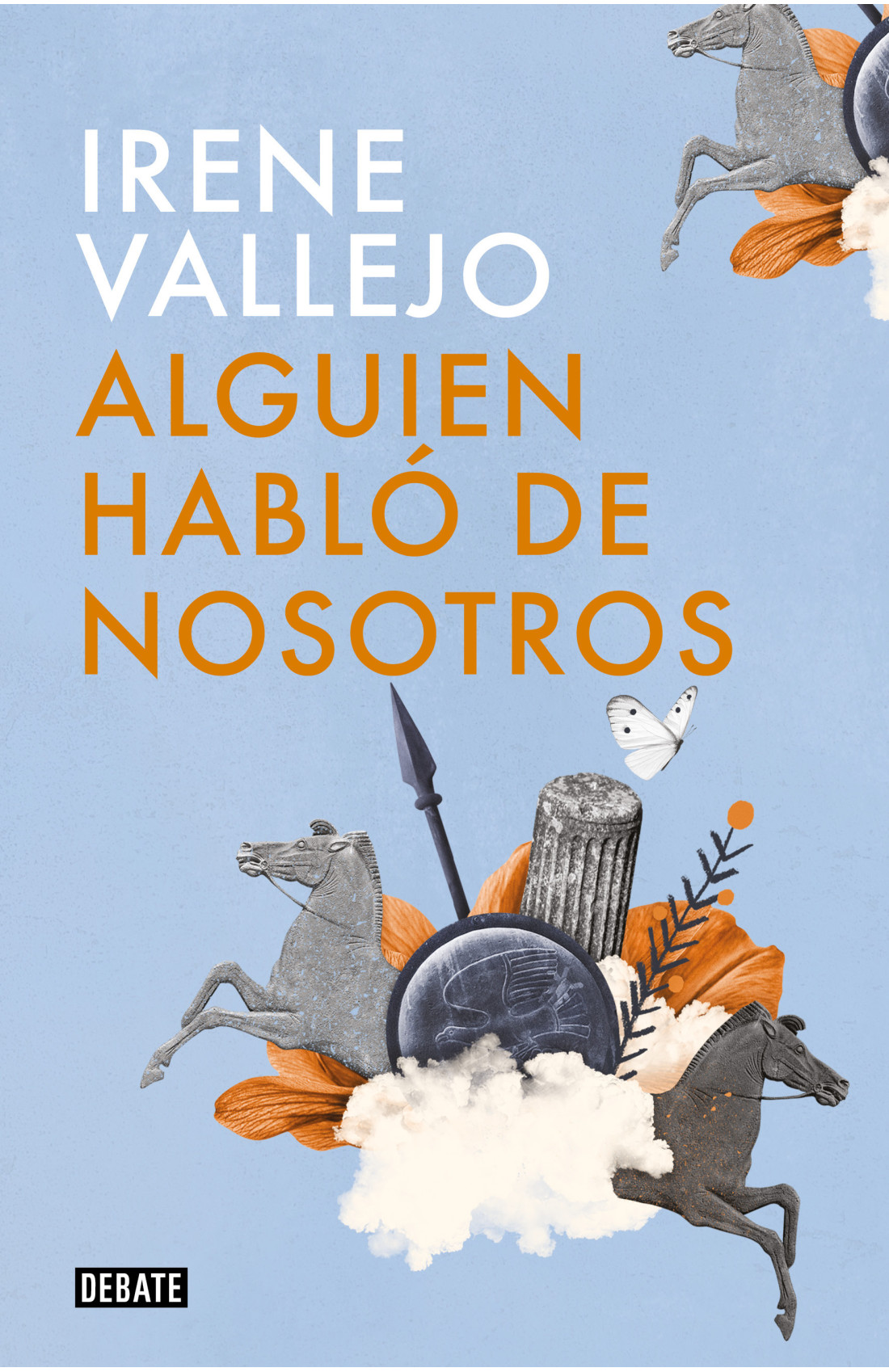
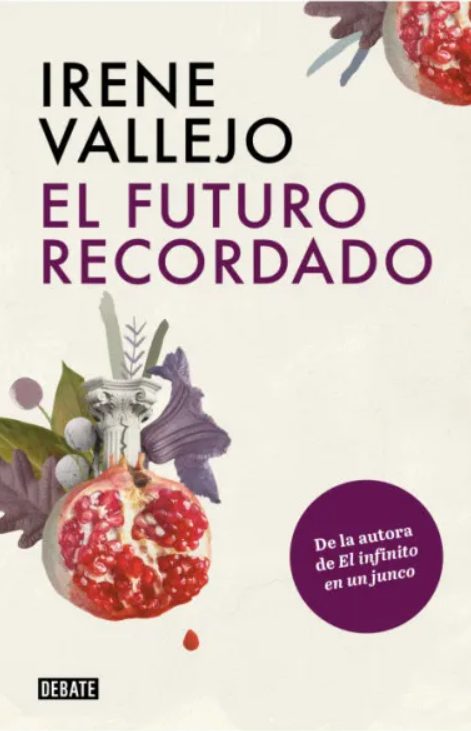
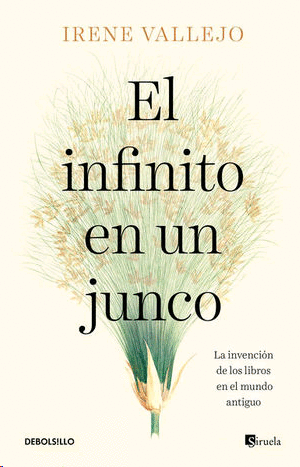
También hablas y escribes sobre la conexión de texto y textiles, ¿cuál es tu propia relación con la costura y la ropa?
Mi madre siempre ha cosido mucho, quizás por eso también lo asocio, ella que es la fuente de todos los cuentos y de toda la literatura en mi infancia era también una persona a la que veía muchas veces cosiendo; a mano, con la máquina de coser, yo siempre la he visto con los retales, los hilos, las madejas, sin haber aprendido nunca a hacerlo yo porque no me han enseñado en el colegio y como soy zurda alguna vez he intentado pero siempre desconcertaba la forma al revés en la que yo hacía las cosas. Además, me interesa la creatividad expresada a través de todo lo textil, como esta mochila que aquí llevo con escritoras: ves, aquí están pues Anais Nin, Toni Morrison, Carmen Laforet de la que hablábamos, Emily Bronte, Carson McCullers, Carmen Martín Gaite, y esta es una forma muy divertida de hacer reflexionar y llevar una mochila militante sin decirlo, sin estridencias, pero ahí está y llevas el mensaje. A través de la ropa que elegimos también contamos una historia sobre nosotros mismos.
Aunque El infinito en un junco se publicó en 2019, su popularidad sorprendente tiene a Irene viajando por el mundo, hasta llenar el patio del campus Lo Contador en el ciclo La ciudad y las palabras (con casi mil asistentes, cantidad de público que solo le había visto a Herzog en ese espacio), al igual que todas las conferencias que dio en el festival Puerto de Ideas en Valparaíso, que se inauguró con una charla suya y donde tuvimos un pequeño, pero muy cariñoso espacio en su agenda.
¿Acá en Chile fuiste a la Biblioteca Nacional cuando llegaste?
Sí, me impactó que sea tan antigua, que prácticamente una de las primeras decisiones de la república sea crear una biblioteca nacional, ese grado de conciencia de que hace falta una biblioteca que forma parte de un nuevo proyecto de convivencia, o sea al final lo que nos convierte en países son las historias compartidas sobre nosotros mismos, sobre la realidad y sobre la memoria y sobre la historia, entonces es hermoso que eso fuera así.
Irene vive en Zaragoza, donde es asidua a la biblioteca municipal de su barrio, aunque su casa está invadida por lo que ella define como un desorden pavoroso de libros. «Voy mucho con mi hijo a la biblioteca municipal porque creo que, aunque tenemos libros en casa, ese ejercicio de elegir tu propia lectura es importante para el niño, o sea que no solo lea pasivamente lo que nosotros le ofrecemos o lo que le regalan su familia o amigos, sino que él también se vea delante de unos libros y pueda elegir, y decidir cuál le llama más la atención».

¿Cómo es tu forma de leer?
En mi mochila siempre hay libros y es un tormento, porque siempre voy cargadísima y no los leo, pero siempre pienso: y si se para el autobús y me quedo en un sitio y no me vienen a buscar, yo necesito un libro. Este (Los versos del libro tonto, de Beatriz Giménez de Ory con ilustraciones de Paloma Valdivia) me regalaron para mi hijo, pero los libros para mi hijo siempre los leo yo primero, porque cuando se los leo ya tengo una imagen de conjunto y puedo jugar un poco con él, porque la parte más importante de la lectura nocturna no es solo leer el cuento, sino que las preguntas, la conversación que tenemos alrededor de los libros, y bueno este es un libro interesante, lleno de caligramas.
¿Marcas los libros al leer?
A mí me gusta subrayar, pero no lo hago porque tengo la costumbre de que muchos de los libros con los que trabajo, si pienso que no los voy a utilizar demasiado o releer pronto, los suelo donar a las bibliotecas, entonces tengo la sensación de que los tengo que donar limpios. Suelo tomar las notas en papel aparte o a veces en un documento de ordenador, y así las conservo más allá de los azares del libro, que el libro se puede perder o se puede prestar, pero en todo caso yo tengo mis notas archivadas. Pero la verdad es que a mí sí que me gustan mucho las notas al margen, los subrayados, y además cuando leo un libro subrayado por otra persona me froto las manos porque hay muchísima información sobre esa persona en sus subrayados y en sus observaciones, entonces eso es bonito.
«Tengo una especial pasión por los libros difíciles de clasificar, esos que no se dejan, que vas a las librerías y en una librería los tienen en ficción, otras en no ficción, otros en filosofía, y no saben muy bien qué hacer con ellos», cuenta al comenzar a responder sobre proyectos futuros. «Estoy como tan ocupada que no me da tiempo de ponerme a fondo con el siguiente proyecto, pues sí que tengo la idea y me gustaría seguir jugando con esa idea de lo fronterizo, de dónde está el límite entre ficción y no ficción, que parece una clasificación un poco absurda, sobre todo un poco injusta con la no ficción porque la etiqueta por lo que no es. Me parece injusto que llamemos a la no ficción como si le faltara algo para llegar a ser ficción, entonces bueno, me interesan esos juegos y esa forma un poco de retar a los lectores y decirles: las clasificaciones son útiles para ordenar, pero no tienen nada que ver con la realidad.»








